La situación de Jerusalén empeoraba cada día, pues los rebeldes se excitaban aún más a causa de las desgracias, y el hambre hacía presa también en ellos después de haberlo hecho en el pueblo. El número de cadáveres que se amontonaban a lo largo de la ciudad presentaba una horrible visión y desprendía un olor pestilente que impedía las incursiones de los combatientes. Pues, en efecto, era preciso que ellos, que avanzaban por un campo de batalla lleno de innumerables muertos, pisotearan sus cuerpos. Sin embargo, pasaban por encima de ellos sin miedo, sin compadecerse y sin tener como un mal augurio para sí mismos el ultraje hecho a los muertos. Con sus manos llenas de sangre de compatriotas salían a luchar contra gente extranjera y, según me parece, echaban en cara a Dios su lentitud en castigar a sus enemigos, pues ahora la guerra no cobraba fuerza por la expectativa de una victoria, sino por la desesperación de salvarse. Por su parte los romanos levantaron los terraplenes en veintiún días. Talaron todo el territorio que rodea la ciudad en una extensión de noventa estadios. La visión de esta zona era digna de lástima, ya que los terrenos que antes estaban embellecidos con árboles y jardines se hallaban ahora abandonados y sin vegetación en ningún sitio. Ningún extranjero que hubiera visto la Judea de antaño y los hermosísimos arrabales de la ciudad, al contemplar entonces su desolación, podría estar sin lamentarse y sin llorar por el cambio tan grande que en ella se había producido. La guerra había acabado con todas las señales de la belleza de antes y, si uno de los que conocía el lugar regresara de pronto, no lo reconocería, sino que buscaría la ciudad, a pesar de estar al lado de ella.
Cayó un gran número de los que en la ciudad estaban siendo víctimas del hambre; las desgracias que pasaron son indescriptibles. En efecto, en cada casa, si aparecía aunque fuera una sombra de comida, surgía una lucha y los que tanto se querían llegaban a las manos y se quitaban unos a otros las míseras provisiones que tenían para vivir. Ni siquiera se fiaban de que los muertos no tuvieran ningún alimento, sino que los bandidos registraban incluso a los que estaban falleciendo, por si alguno fingía que se moría, mientras se guardaba algo de comida entre los plieges de su ropa. Estos individuos, con la boca abierta por el hambre, igual que perros rabiosos, iban dando tumbos de un sitio para otro. Cuando pasaban por delante, se daban contra las puertas, como borrachos, y, al no poder hacer otra cosa, entraban dos o tres veces en las mismas casas en una hora.
La necesidad les hacía llevar de todo a sus dientes; recogían y se conformaban con comer lo que ni siquiera se daba a los más inmundos y mostrencos animales. Al final no se abstuvieron ni de cinturones ni de sandalias, sino que arrancaron la piel de sus escudos y la masticaron. Algunos también llegaron a comer pequeñas porciones de heno viejo y ciertos individuos vendían una mínima cantidad de estas migajas por cuatro dracmas áticos. ¿Qué necesidad hay de hablar de la desvergüenza del hambre que lleva a comer productos no comestibles?
La necesidad les hacía llevar de todo a sus dientes; recogían y se conformaban con comer lo que ni siquiera se daba a los más inmundos y mostrencos animales. Al final no se abstuvieron ni de cinturones ni de sandalias, sino que arrancaron la piel de sus escudos y la masticaron. Algunos también llegaron a comer pequeñas porciones de heno viejo y ciertos individuos vendían una mínima cantidad de estas migajas por cuatro dracmas áticos. ¿Qué necesidad hay de hablar de la desvergüenza del hambre que lleva a comer productos no comestibles?
Una mujer de las que habitaban al otro lado del Jordán, llamada María, hija de Eleazar, de la aldea de Betezuba, ilustre por nacimiento y por sus riquezas, se refugió en Jerusalén con el resto de la población y allí sufrió el asedio. Los rebeldes quitaron a esta mujer los bienes que ella había traído desde la Perea y había introducido en la ciudad, y los esbirros de aquéllos, en sus incursiones diarias, le arrebataron el resto de los objetos preciados que le quedaban y algo de alimento que se había procurado. Una tremenda indignación se apoderó de la pobre mujer, y con insultos y maldiciones provocaba muchas veces contra sí misma a los ladrones. Pero como ninguno de ellos ni por cólera ni por piedad la mataba, y ella estaba cansada de buscar algo de comer para los demás y era imposible hallarlo ya en ningún sitio, y como el hambre se iba adueñando de sus vísceras y de su médula y su furor ardía más que el hambre, entonces tomó por consejera a la ira, además de a la necesidad, y cometió un acto contrario a la naturaleza. Cogió a su hijo, que aún era un niño de pecho, y dijo: «Desgraciada criatura, ¿para qué te mantengo vivo en medio de la guerra, del hambre y de la sedición? Si vivimos para entonces, los romanos nos esclavizarán, pero el hambre llega antes que la esclavitud y los rebeldes son peor que lo uno y lo otro. Vamos, sé tú mi alimento, un espíritu vengador para los sediciosos y una leyenda para la humanidad, la única que faltaba entre las desgracias judías». Mientras decía esto mató a su hijo, luego lo asó, se comió la mitad y el resto lo guardó escondido.
Mientras ardía el Templo, tuvo lugar por parte de los romanos el saqueo de todo lo que se encontraban y una incontable matanza de todo aquel con quien se topaban, pues no hubo compasión por la edad ni respeto por la dignidad, sino que fueron degollados, sin distinción, niños, ancianos, laicos y sacerdotes. La guerra arrastraba a todo tipo de gente, tanto a los que suplicaban como a los que luchaban. Las llamas, que se extendían con intensidad, producían un fragor que se unía con los gemidos de los que caían.
Los soldados llegaron al pórtico que quedaba del Templo exterior. En el se habían refugiado mujeres, niños y una masa de seis mil personas de todo tipo de gente del pueblo. Antes de que César tomase alguna decisión sobre ellos o diese alguna orden a sus oficiales al respecto, los soldados, arrastrados por su furor, hicieron arder el pórtico por debajo. De esta forma sucedió que perecieron tanto los judíos que se arrojaron para librarse de las llamas, como los que ardieron en ellas. No se salvó ninguno de ellos. El culpable de su destrucción fue un falso profeta que aquel día había proclamado públicamente a la gente de la ciudad que Dios les mandaba subir al Templo para recibir allí las señales de su salvación.
En aquel momento muchos profetas habían sido sobornados por parte de los rebeldes para que instaran al pueblo a esperar la ayuda de Dios, pues así serían menos las deserciones y aumentarían las esperanzas de individuos que habían superado ya el miedo y las precauciones. Porque, en efecto, un hombre enseguida se deja convencer en las adversidades. Cuando un falso profeta le promete el final de sus desdichas, entonces el que las sufre se entrega todo él a la esperanza.
En aquel momento muchos profetas habían sido sobornados por parte de los rebeldes para que instaran al pueblo a esperar la ayuda de Dios, pues así serían menos las deserciones y aumentarían las esperanzas de individuos que habían superado ya el miedo y las precauciones. Porque, en efecto, un hombre enseguida se deja convencer en las adversidades. Cuando un falso profeta le promete el final de sus desdichas, entonces el que las sufre se entrega todo él a la esperanza.
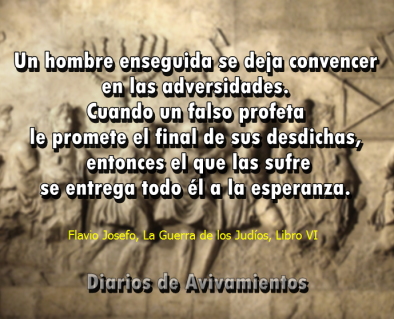
En aquel entonces engañaron al pueblo personajes embusteros y que falsamente te decían hablar en nombre de Dios. No prestaron atención ni creyeron en las señales evidentes que anunciaban la futura destrucción, sino que no entendían las advertencias de Dios, como si hubiera caído un rayo sobre ellos y carecieran de ojos y de espíritu. Fue entonces cuando sobre la ciudad apareció un astro, muy parecido a una espada, y un cometa que permaneció allí durante un año. Esto también había tenido lugar antes de la revuelta y de que se iniciaran las actividades bélicas, cuando, reunido el pueblo para la fiesta de los Ácimos, el día ocho del mes de Jántico, en la hora nona de la noche brilló durante media hora una luz en el altar y en el Templo con tanta intensidad que parecía un día claro. Para los no entendidos esto era una buena señal, mientras que los escribas sagrados lo interpretaron de acuerdo con los acontecimientos inmediatamente posteriores.
Por otra parte, en la misma fiesta, una vaca, que era llevada al sacrificio, parió un cordero en medio del Templo. A la sexta hora de la noche se abrió ella sola la puerta oriental del Templo exterior, que era de bronce y tan pesada que por la tarde a duras penas podían cerrarla veinte hombres. De nuevo a los ignorantes esta señal les pareció muy favorable, pues para ellos era Dios el que les había abierto la puerta de los bienes. Sin embargo, los entendidos pensaron que la seguridad del Templo se había venido abajo por sí misma y que la puerta se abría como un regalo para los enemigos, y así entre ellos interpretaron la señal como un indicio evidente de destrucción.
Después de la fiesta, no muchos días más tarde, el veintiuno del mes de Artemisio, se vio una aparición sobrenatural mayor de lo que se podría creer. Creo que lo que voy a narrar parecería una fábula, si no lo contaran los que lo han visto con sus ojos y no estuvieran en consonancia con estas señales las desgracias que acaecieron después. Antes de la puesta de sol se vieron por los aires de todo el país carros y escuadrones de soldados armados que corrían por las nubes y rodeaban las ciudades. Además, en la fiesta llamada de Pentecostés los sacerdotes entraron por la noche en el Templo interior, como tienen por costumbre para celebrar el culto, y dijeron haber sentido en primer lugar una sacudida y un ruido, y luego la voz de una muchedumbre que decía: «Marchémonos de aquí».
Pero más terrible aún que esto fue lo siguiente: un tal Jesús, hijo de Ananías, un campesino de clase humilde, cuatro años antes de la guerra, cuando la ciudad se hallaba en una paz y prosperidad importante, vino a la fiesta, en la que todos acostumbran a levantar tiendas en honor de Dios, y de pronto se puso a gritar en el Templo: «Voz de Oriente, voz de Occidente, voz de los cuatro vientos, voz que va contra Jerusalén y contra el Templo, voz contra los recién casados y contra las recién casadas, voz contra todo el pueblo». Iba por todas las calles vociferando estas palabras de día y de noche. Algunos ciudadanos notables se irritaron ante estos malos augurios, apresaron a Jesús y le dieron en castigo muchos golpes. Pero él, sin decir nada en su propio favor y sin hacer ninguna petición en privado a los que le atormentaban, seguía dando los mismos gritos que antes. Las autoridades judías, al pensar que la actuación de este hombre tenía un origen sobrenatural, lo que realmente así era, lo condujeron ante el gobernador romano. Allí, despellejado a latigazos hasta los huesos, no hizo ninguna súplica ni lloró, sino que a cada golpe respondía con la voz más luctuosa que podía: «¡Ay de ti Jerusalén!». Cuando Albino, que era el gobernador, le preguntó quién era, de dónde venía y por qué gritaba aquellas palabras, el individuo no dio ningún tipo de respuesta, sino que no dejó de emitir su lamento sobre la ciudad, hasta que Albino juzgó que estaba loco y lo dejó libre. Antes de llegar el momento de la guerra Jesús no se acercó a ninguno de los ciudadanos ni se le vio hablar con nadie, sino que cada día, como si practicara una oración, emitía su queja: «¡Ay de ti Jerusalén!». No maldecía a los que le golpeaban diariamente ni bendecía a los que le daban de comer: a todos les daba en respuesta el funesto presagio. Gritaba en especial durante las fiestas. Después de repetir esto durante siete años y cinco meses, no perdió su voz ni se cansó. Finalmente, cuando la ciudad fue sitiada, vio el cumplimiento de su augurio y cesó en sus lamentos. Pues, cuando se hallaba haciendo un recorrido por la muralla, gritó con una voz penetrante: «¡Ay de ti, de nuevo, ciudad, pueblo y Templo!». Y para acabar añadió: «¡Ay también de mí!», en el momento en que una piedra, lanzada por una balista, le golpeó y al punto lo mató. Así entregó su alma, mientras aún emitía aquellos presagios.
Si uno reflexiona sobre estos hechos, se dará cuenta de que Dios se preocupa de los hombres y de que él anuncia a su raza de todas las formas posibles los medios de salvación, y que, sin embargo, ellos perecen por su demencia y por la elección personal de sus propias desgracias.
Si uno reflexiona sobre estos hechos, se dará cuenta de que Dios se preocupa de los hombres y de que él anuncia a su raza de todas las formas posibles los medios de salvación, y que, sin embargo, ellos perecen por su demencia y por la elección personal de sus propias desgracias.
Algunos de los signos los interpretaron a su gusto y a otros no les hicieron caso, hasta que con la conquista de su patria y con su propia destrucción se dieron cuenta de su insensatez.
Todos los textos pertenecen a La Guerra de los judíos – Flavio Josefo, Libro VI, Biblioteca Clásica Gredos














No hay comentarios:
Publicar un comentario